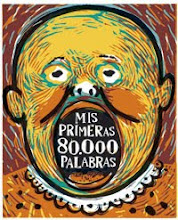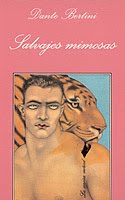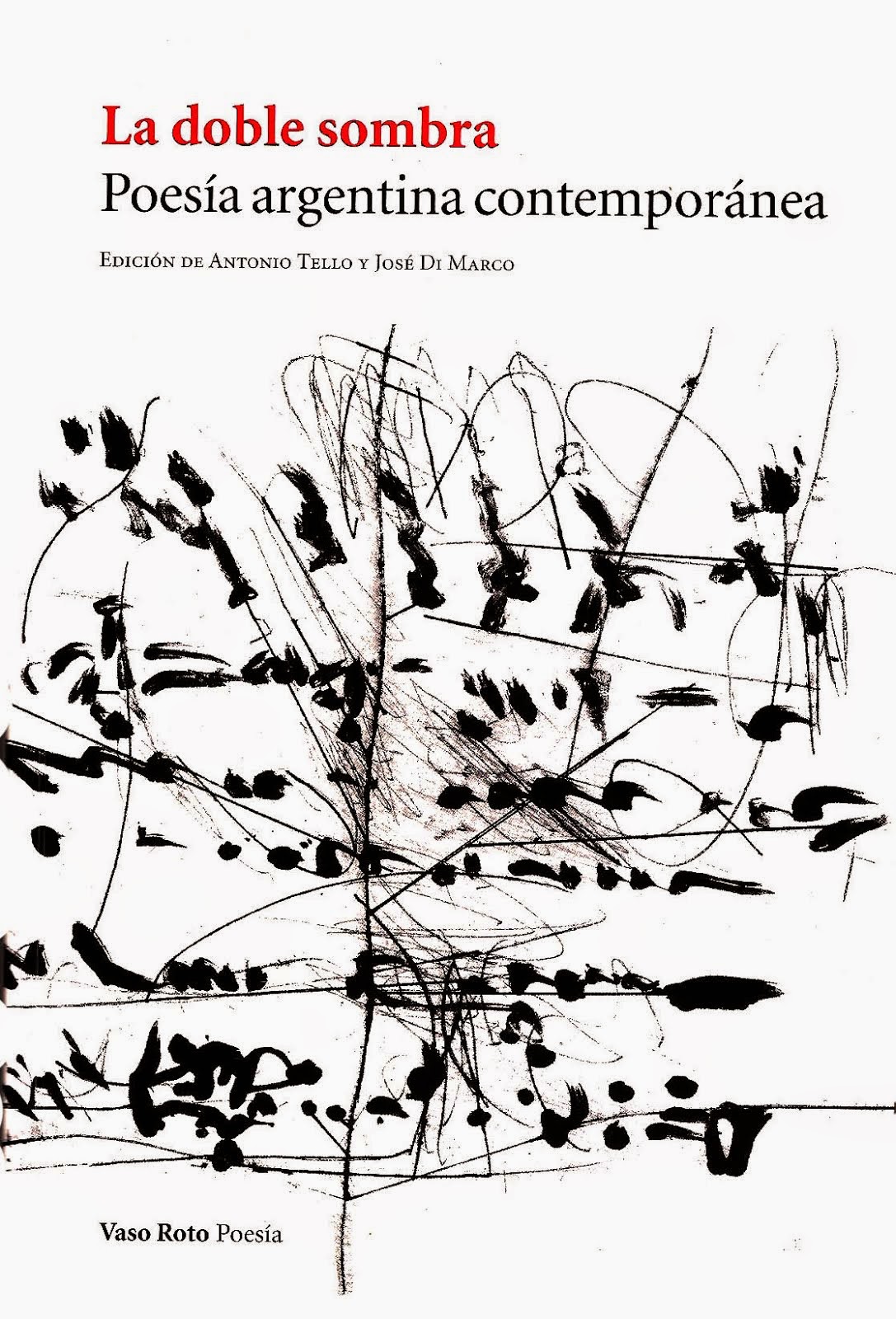Apenas podíamos mirarnos. Acurrucados en nuestros asientos, las piernas apretadas contra el pecho o retorcidas una sobre otra como en una trenza criolla, llorábamos como si unos segundos antes hubiésemos perdido a un ser querido: intensa, silenciosa, desconsoladamente. El fondo sonoro de la Sinfonía Patética agregaba dramatismo a nuestros sentimientos, que, sin necesidad de corroboración alguna, estábamos seguros de compartir.
Todo nuestro Buenos Aires se había lanzado al estreno de aquella película barroca, delirante, llegada a las carteleras argentinas con gran despliegue publicitario y unos cuantos recortes nada ingenuos en su metraje original y aupada a partes iguales por el escándalo, los abucheos y las infaltables, ¿acaso también inevitables?, censuras papistas (siempre necesitada de carne para sus brasas redentoras) y por los elogios quizás desmesurados de la prensa alternativa más sofisticada.
Aquella noche en aquel cine, uno de los más grandes y lujosos de la calle Lavalle, estaban muchos de los conspicuos representantes de la "bella gente" porteña. Artistas de vanguardia y psicoanalistas de nueva horneada, estrellas consagradas del show business bonaerense y actores y actrices jóvenes, adoradores del Actors Studio, Antonin Artaud, Becket o Ionesco y el método Grotowski, se mezclaban en un caldo espeso, susurrante y ansioso, con varios puñados de jóvenes gays de plumaje colorido, vestuario a la última y ocupación desconocida.
Nuestro grupo -Armandito, Daniel Melgarejo y su nada simpático novio Hugo A. (un artista plástico con mucha teoría y ninguna obra), la eléctrica y adorable Silvia Alvarez de Toledo y yo- sentíamos que nadie, salvo nosotros, se merecía presenciar aquella historia cargada de arte apasionado y amores conflictivos, tan románticos como desoladores. Esos personajes éramos nosotros, esos sentimientos eran los nuestros, y aunque la época fuera otra y el despliegue de lujo lo más alejado a la realidad de nuestras vidas de pobres jovencitos bohemios, hijos descarriados de una clase media siempre amenazada, podíamos entender -más que ninguno de aquellos otros, a los que suponíamos snobs pretensiosos, habitués del Teatro Colón, las doctrinas rompedoras de los antipsiquíatras Lang y Cooper y los carísimos consultorios psicoanáliticos freudianos- el goce doloroso de la creación artística y los vaivenes de las almas hipersensibles, arrastradas a los abismos de la desesperación autodestructiva, a los infiernos más temidos, por sus oscuros, siempre inalcanzables, objetos de deseo.
El desmedido y talentoso Ken Russell, que ha muerto en estos días con notable exceso de peso y 84 años de nada, no sabía que al contar la muerte de "su" atormentado y bisexual Tchaikovsky -casi un suicidio, apurado con un vaso de agua cargado de peste- estaba presagiando una década antes la muerte prematura y atroz de muchos de los allí presentes. El SIDA, una bestia sin piedad ni límites, un allien de diseño al que la ironía, no necesariamente consciente, de sus descubridores de habla inglesa bautizó con la palabra "ayudas", destruiría mucho de esos cuerpos jóvenes de orgullosa belleza, muchas de esas cabezas talentosas y creativas, mucha de esa imaginación en ciernes, llevándose al hacerlo a algunos de mis más queridos, sensibles, divertidos y siempre añorados compañeros de juegos.