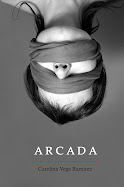- ¿Puedo ir al baño padre?
- ¿Vas a volver a clase?
El padre Damián; mi profesor de religión, sabía de sobra que esa pegunta no tenía regreso ni un sí por respuesta. Que si salía por aquella puerta que era la cultura, me iría desvaneciendo directamente en las canchas del instituto para jugar al bádminton con el profesor de dibujo, al que le daba unas palizas enormes, gracias a mi extraño y enrevesado saque zurdo, que le ponía de un humor de perros. Pero él persistía. Un partidito ahí, guapa.
- ¿A que tiene un buen saque? – Le decía Navaja, el de Educación Física, mientras nos miraba jugar-. Me la quiero llevar para el equipo, pero es un poco testaruda.
Por faltar tanto a clase tuve que ir, fuera de horas lectivas, a las tutorías que el padre Damián impartía en su iglesia. Porque al padre Damián le faltaba tiempo y despacho. Así fue como me hice amiga de los chavales del orfanato, que tenían ese olor a sudor y abandono tan propio de los recluidos. El mismo orfanato que había construido el propio padre Damián con el dinero de feligreses y cepillos. Allí dónde acogía a huérfanos e inmigrantes, amén de la Casa Cuna y otros lugares de acogida. Jugaba con ellos al fútbol y era famosa por mis regates, mis canillazos y mis muslos, sobre todo por mis muslos, extrañamente (en una chica) musculados. Yo, al padre Damián, le hablaba de besos y él a mí de pecados e infiernos
- Pero ¿nunca ha besado a nadie, padre?- Le preguntaba.
- Pues claro, uno no nace cura…
Y esas palabras me hacían sentir como una inexperta e ignorante de la vida. Yo que siempre creí que nacemos con un don para un oficio o profesión: Predicador, cura, carpintero, jurista o sastre, lo mismo daba. Yo que hipotetizaba con que los políticos deberían dedicarse a clasificar a las personas según su don. Yo que afirmaba y reafirmaba que el país funcionaría mucho mejor así, porque cada uno haría lo que realmente sabe. Yo que estaba segura de lo poco funcional que era una escritora siendo abogada o un metafísico recluta de la legión. Pero yo no entendía de políticas, ni de religiones, ni de nada. Sin duda mi teoría era demasiado simplista, demasiado niña.
Al final, y después de lo que a mí me parecían unas intensas charlas con el padre Damián, terminaba por comprarle las revistas de la iglesia con las que se financiaba el centro.
- Pero ¿alguna vez te las lees, hija mía?
- Alguna, padre, alguna.
- Eres un caso, chiquilla.
Hasta que un día me leí una de ellas para dejar de mentirle al cura.
Ché la negra, era una de mis mejores amigas del instituto, se llamaba Ché o así era, al menos, cómo sonaba (su nombre es imposible de transcribir) y era negra como el carbón de mi lápiz. Su mote, a esa edad aún era como dulce y trasparente, sin ningún tipo de prejuicios, excepto el que veían los demás padres y el profesorado. Ella a mí me llamaba blanca asquerosa y jamás pensamos que nos faltábamos al respeto. No teníamos conciencia de igualdades ni mucho menos. La gente al oírnos se reía. Nos sentábamos al final de la clase. Para ella ese año fue “una catástrofe”, porque pasaron a César; el amor de su vida, según ella, a primero B. César era un chico alto de moto y ojos azules que provenía de una provincia más industrializada que la nuestra. Todas las chicas estaban locas por él.
- ¿En serio que no te gusta César?- Me preguntaba.
- Pues no…
- Mira que eres rara -, me decía.
Ella tenía la certeza que yo le gustaba a él y le parecía insufriblemente injusto que yo no le correspondiera.
Ché aprovechaba las clases de religión, para reivindicar que César volviera y cada diez minutos gritaba su nombre.
- CésarrrrrrrRRRRRR
Desde el aula se escuchaba el murmullo y la risa de primero B. A mi me daba rabia que le faltara el respeto de aquella manera al padre Damián, y para no escucharla me largaba al baño para no volver. Te veo en tutorías. Tropezaba siempre con mi hermana en los cambios de clase, en ese pasillo más serio y más grande que era el pasillo de tercero.
- ¿Qué haces que no estabas en clase?
- Estaba en el baño.
- Estabas en las canchas que te vi jugando con Carlos el de dibujo. Se lo voy a decir a mamá, vete para clase, anda.
Pero yo sabía que mi hermana no se lo diría a mi madre, porque mi hermana era una hermana, pero no una chivata. Yo volvía a clase, con César esperando en la puerta de la suya, mirándome, y aunque eso la mayor parte del tiempo me molestaba, a veces, yo también le miraba y sonreía, sólo para despertar la envidia de las demás chicas.
Y llegó el fin de curso, las notas y mis tres aprobados: Sobresaliente en Educación Física, sobresaliente en Religión (nunca nadie entendió este último sobresaliente), y el notable de Dibujo. Carlos no se atrevía a ponerme el sobresaliente porque me decía que inventaba ángulos y sombras y que eso, en el resultado final, se notaba mucho.
- No puedo ponerte un sobresaliente ¿lo entiendes? – Y subrayaba un notable azul bic en mi ficha, temblándole el pulso, porque sabía que mis dibujos eran realmente buenos y no se lo merecían – Si entraras más en mis clases…- Se lamentaba siempre.
Y un suspenso en Lenguaje como la copa de un pino. Falele, el profesor de lengua era un hombre, respingón, repeinado, replanchado y retodo, que se pasaba la hora leyendo relatos de no sé qué concursos literarios del que era jurado, mientras el alumnado leía los Tres Sombreros de Copas en voz alta. Cuando me tocaba leer a mí, siempre me inventaba frases que metía en el diálogo o me comía algunos párrafos sin que él se diera cuenta, ante las risas de la clase. Un disimular fácil, porque en realidad, el Mihura tenía gracia. Recuerdo que una vez me acerqué a él.
- Quiero ser escritora -, le dije.
- Tú no sirves para esto.
- Pero, si no ha leído nada de lo que he escrito…
- He leído tus exámenes y con eso me basta para saberlo, vuelve a tu mesa y dile a Ché que lea ella.
Pero el padre Damián sí que los había leído y le gustaban más que la Biblia, eso me decía entre risas. Yo no he dicho esto, yo no he dicho esto, repetía.
César tenía que volver a Barcelona con sus padres, así que el año que viene ya no estaría por aquí, eso le explicaba a Ché, mientras buscaba mi mirada y lloraban todas las niñas. Yo sonreía, porque cuando sonara la campana, y faltaba muy poco para eso, iría a ver al padre Damián para hablar con él de Descartes y sofistas.
Ave María purísima.
Sin pecado concebida.